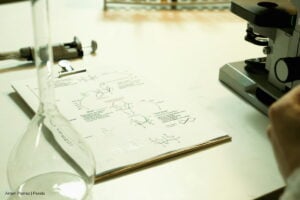El derecho a pensar y a creer

Victoria E. González M.
Comunicadora social y periodista de la Universidad Externado de Colombia y PhD en Ciencias Sociales del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) de la ciudad de Buenos Aires. Decana de la Facultad de Comunicación Social – Periodismo.
Uno de los signos de nuestro tiempo es la proliferación de miles de consignas y pronunciamientos acerca de la libertad de expresión y pensamiento, entendida como uno de los principales valores democráticos, justo en medio de una sociedad cada vez más radicalizada, irrespetuosa e intolerante de las opiniones y decisiones ajenas.
La particularidad de este fenómeno es que muchos de aquellos que promueven esas libertades son los mismos que, ante la menor señal de oposición a sus ideas, se pronuncian lanza en ristre a favor de coartar las libertades de los demás en nombre de la moral y el decoro.
Le puede interesar: Productos importados pueden encarecerse más por sequía en el Canal de Panamá: impusieron restricciones
La gran paradoja de algunos grupos conformados por estos ciudadanos es que se identifican con nombres encabezados con la partícula PRO, pero su meta principal es oponerse al libre ejercicio de los derechos de los demás, es decir, más que pro, son contra. Así, se oponen al derecho de las personas a casarse o no casarse con quien deseen; al derecho a decidir si desean ser madres o no, etc.
De otra parte, a esta marejada de antiderechos que se creen los jueces del universo, se suma una variedad más sutil, pero no menos radical, que igualmente busca meter en sus filas a quienes no piensan ni actúan según sus reglas, a como dé lugar:
Los fanáticos religiosos que se creen los dueños de la verdad, la fe y la bondad y que ya tienen acciones compradas en la otra vida; los fanáticos del deporte que desprecian a todo aquel que no corre 10 kilómetros diarios o que usa el transporte público o el automóvil en lugar de la bicicleta; el experto en alimentación que mira con total desprecio a quien ose poner una cucharada de azúcar en un café, comer un huevo hervido o, peor aún, probar un bocado de filete; el “súper espiritual” que no admite que alguien dude de las energías, los chakras o los karmas; o el “purista” del lenguaje que se indigna cuando a alguien se le ocurre usar lenguaje incluyente, en fin…
En este mundo en donde no nos cansamos de proclamar el derecho a ser diferentes, a ser diversos, cada vez nos estamos enfrascando más en nuestras propias creencias, de tal manera que nos resulta absolutamente intolerable que el otro o la otra no las comparta.
No contentos con eso, estamos destinando innumerables esfuerzos en organizar grandes cruzadas —presenciales y virtuales— en busca de convertir a los demás a favor de nuestras causas y de atacar de manera virulenta a los que, insumisos, han equivocado el camino.
¿Y entonces? ¿En dónde queda la libertad de expresión y de pensamiento? ¿Si tengo una creencia religiosa o política o una idea acerca de cómo debo alimentarme por qué se la debo imponer al otro o por qué debo descalificarlo y convertirlo en mi enemigo porque no la comparte?