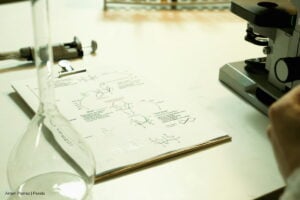7 desafíos del campo colombiano

Table of Contents
Aunque el campo ha sido clave para el desarrollo económico del país, atraviesa una crisis profunda y de vieja data que se evidencia, por ejemplo, en la importación de alrededor de 14 millones de toneladas de alimentos al año. Según el DANE y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en 2020 las importaciones agropecuarias casi triplicaron a las exportaciones en cantidad (14.086.920 y 5.604.737 toneladas, respectivamente). En dólares FOB, la balanza comercial agropecuaria fue superavitaria, pero presenta una tendencia decreciente desde 2010.
El problema no es menor si se tiene en cuenta que, de acuerdo con el informe El campo colombiano: un camino hacia el bienestar y la paz, realizado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), gran parte del territorio colombiano es rural (por ejemplo, cerca del 60% de los municipios que tiene Colombia son rurales) y la población rural representa un poco más del 30% del total.
Más Colombia habló sobre los desafíos actuales que enfrenta el campo colombiano con Olga López Olaya, agrónoma y productora de quesillo; Luis Pinzón, dueño de una finca cafetera; Jairo Echeverry, veterinario y productor de quesillo; Fabio Diazgranados Jaramillo, presidente de la Asociación de Apicultores de Cundinamarca (ASOAPICUN); Natalia Cediel, coordinadora de la línea de investigación en Medicina de Poblaciones y Salud Pública de la Universidad de La Salle; Jorge Enrique Espitia, profesor e investigador del Centro de Política Fiscal de la Universidad Nacional de Colombia, y Ana María Castro, coordinadora de la línea de investigación en Agricultura Sustentable de la Universidad de La Salle. A partir de sus análisis, elaboramos una lista de 7 grandes desafíos del campo colombiano.
1. «La pobreza en las zonas rurales duplica o triplica la pobreza en las zonas urbanas”
Para Natalia Cediel, médica veterinaria y coordinadora de la línea de investigación en Medicina de Poblaciones y Salud Pública de la Universidad de La Salle, las cifras de pobreza en las zonas rurales son preocupantes.
Según el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) —medición de la pobreza que refleja las múltiples carencias que enfrentan las personas pobres en áreas como analfabetismo, educación, servicios de salud, trabajo infantil y trabajo informal, entre otros—, en 2019 la pobreza multidimensional en las cabeceras del país fue de 12,3%, mientras que en las zonas rurales y dispersas fue del 34,5%.
Según los datos del DANE, con la llegada de la pandemia la pobreza aumentó significativamente. Entre 2019 y 2020 el IPM nacional pasó de 17,5% a 18,1%.
Dicho incremento fue especialmente fuerte en las zonas rurales. Mientras el IPM de estas reportó un aumento de 2,6 puntos porcentuales (pp), al pasar de 34,5% a 37,1%, el de las zonas urbanas registró un incremento de apenas 0,2pp, al pasar de 12,3% a 12,5%.
“La conclusión de dichos datos es preocupante: la pobreza en el campo duplica o triplica la pobreza de las zonas urbanas. En cuanto al salario, las cifras revelan que la mayor parte de los habitantes del campo gana menos de un salario mínimo; muchos ni siquiera ganan la mitad. Este es uno de los problemas más grandes que tiene el campo y que no es actual, sino que viene de casi un siglo atrás. No podemos dejarlo de lado ni olvidarlo”, aseguró la académica.
2. “El 90% del territorio rural se encuentra en pocas manos”
Para Natalia Cediel, investigadora de la Universidad de La Salle, uno de los retos principales del campo colombiano es la desigualdad en la distribución de la tierra.
De acuerdo con las cifras del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y del último Censo Nacional Agropecuario (realizado en 2014), mientras el 81% de las Unidades Productoras Agropecuarias (UPA) tienen menos de 10 hectáreas y en conjunto representan cerca del 5% de la superficie censada, solo el 0,1% de las UPA tienen más de 2.000 hectáreas, pero representan en conjunto más del 60% del área censada. “Con estos datos podríamos decir que casi el 90% de la tierra rural se encuentra concentrada en pocas manos”, explicó la académica.
Además, afirmó Cediel, “sabemos por el Índice de Informalidad de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria que el 54,3% de los predios rurales —especialmente de aquellos que tienen menos de 10 o incluso 5 hectáreas— cuentan con una tenencia informal de la tierra, lo que genera vulnerabilidad ante despojos, baja productividad, desplazamiento, etc.”.
3. “Las tierras no se usan para lo que son”
Jorge Enrique Espitia, profesor e investigador del Centro de Política Fiscal de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), agregó que, paralelo al problema de la alta concentración de la tierra en Colombia, se encuentra el uso inadecuado de los suelos.
“Según las cifras de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, hay 22 millones de hectáreas con vocación para actividades agrícolas, pero solo cerca de 5 millones están dedicadas a cultivos agrícolas. En cambio, 34 millones de hectáreas se usan para ganadería, cuando apenas 14 millones de hectáreas tienen vocación para esta actividad”, afirmó el académico.
Al respecto, Ana María Castro, coordinadora de la línea de investigación en Agricultura Sustentable de la Universidad de La Salle, afirmó que el uso inadecuado de los suelos es un problema general del campo.
“El sistema alimentario actual, con la excusa de acabar el hambre y mitigar el desempleo, se ha centrado en la producción en masa de algunos alimentos. En el mundo se producen 6 gigatoneladas de productos agrícolas al año. De estas, 1,7 son de caña de azúcar y otra buena cantidad son de arroz, trigo y maíz. Podríamos decir que el 60% de la producción mundial de alimentos se concentra en esos cuatro productos. Esto genera dos problemas en el mundo y en Colombia: primero, la pérdida de biodiversidad y, segundo, la saturación de compuestos químicos del suelo, por la cantidad de agroquímicos que estos cultivos requieren”, explicó la investigadora.
En cuanto al uso del suelo, Jairo Echeverry, veterinario y productor de quesillo, afirmó que, desde hace algunos años, muchas tierras que se habían dedicado históricamente a la producción agrícola se están destinando al turismo. “Casi por todo el país, usted ve ahora proyectos de desarrollo turístico en el campo. Aunque esto es importante en la generación de recursos, deja de lado la producción de alimentos. Estamos convirtiendo las fincas en tierras bellas para los visitantes y turistas, y dejando de lado los cultivos agrícolas. Por ahora, como todo eso es nuevo, no hay mucho problema, pero en unos años sí podría haberlo”, explicó Echeverry.
4. “La mayoría de las tierras están en cabeza de los hombres y los predios que están en cabeza de las mujeres no superan las 5 hectáreas”.
Para Natalia Cediel, investigadora de la Universidad de La Salle, otro de los desafíos del campo es la desigualdad de género. De acuerdo con las cifras del Censo Nacional Agropecuario de 2014, mientras el 78% de los hogares tiene jefatura masculina, solo el 23% tiene jefatura femenina. Asimismo, mientras en el 61,4% de los hogares los hombres tienen poder de decisión sobre sus Unidades de Producción Agropecuaria (UPA), tan solo en el 26% de los hogares son las mujeres quienes deciden.
“Otro de los datos más importantes que reveló el último Censo Nacional Agropecuario en términos de desigualdad de género, fue que, de ese 26% de hogares en los que las mujeres tienen poder de decisión sobre la UPA, el 78% tienen menos de 5 hectáreas. Esto, desde luego, produce efectos negativos sobre la posibilidad que tienen las mujeres para producir, competir y generar recursos”, afirmó Cediel.
5. “Ya no hay jóvenes en el campo”
“Para mí, definitivamente el desafío más grande que tiene el campo es la ausencia de jóvenes. En el campo trabajamos los viejos. Los jóvenes no ven oportunidad, no ven futuro, no ven posibilidades de una vida buena en el campo. Y los pocos jóvenes que quedan no tienen tierras. Las juventudes en el campo andan desmotivadas y, en el fondo, tienen razón al querer irse, porque no hay oportunidades. Mire nosotros, por ejemplo, nos envejecimos en el campo, trabajando la tierra, y ni siquiera tenemos pensión”, afirmó Luis Pinzón.
En este desafío coincidió Jairo Echeverry, quien aseguró que “el campo se está quedando sin mano de obra porque no hay relevo generacional. Los padres crían a sus hijos con el objetivo de que se vayan del campo y de que busquen empleos en las ciudades. Hay unos que pueden, hay otros que no. Y uno ve que los que se quedan tampoco es que tengan muchas ganas de trabajar como campesinos”.

6. “Los precios de los insumos siguen subiendo”
Según Luis Pinzón, dueño de una finca cafetera de 8 hectáreas en el Tolima, uno de los desafíos más grandes para los campesinos, actualmente, es el aumento de precio de los insumos.
“El fertilizante que antes valía $70.000 hoy vale $200.000. Esto es preocupante porque si uno quiere cultivar, hay que sí o sí comprarlos. Aunque ahora nosotros [los caficultores] no tenemos mayor problema, porque estamos en época de bonanza y los precios están buenos, más adelante seguro lo habrá. En el momento en que Brasil se reactive, el precio del café va a bajar a la mitad, pero los fertilizantes no”, aseguró Pinzón.
Olga López Olaya, agrónoma y productora de quesillo y arracacha, entre otros alimentos, coincidió en que el aumento del precio de los insumos representa un gran problema.
“Nosotros el año pasado invertimos casi $7.000.000 en un cultivo de arracacha. Esa plata se nos fue en los fungicidas, el abono y la mano de obra. En diciembre vendimos 80 bultos y solo ganamos $1.200.000. Ahí uno dice que, con los bajos precios de los productos agrícolas y los altos costos de producción, como que ni siquiera vale la pena cultivar”.
Por su parte, Fabio Diazgranados Jaramillo, presidente de la Asociación de Apicultores de Cundinamarca (ASOAPICUN), aseguró que, para remediar esta situación, el Estado debe comprometerse a subsidiar a los campesinos. “Nuestros precios no son competitivos. Con la firma de los TLC, hemos quedado en una gran desventaja, pues competimos con países que subsidian al agro, como Estados Unidos. Lo ideal sería que Colombia también lo empezara a hacer, pero de forma seria. Y que más que subsidios, se crearan programas de inversión y financiamiento”, afirmó.
En este punto coincidieron Jairo Echeverry y Luis Pinzón. Para Echeverry, los subsidios actuales no resuelven nada de fondo. “Nos dan tejas, bultos de abono y paquetes de semilla. Pero no nos dicen nada sobre mejoras en las vías o sobre ayudas para la comercialización”, señaló. Por su parte, Pinzón afirmó que una buena estrategia, en lo que respecta a subsidios, sería “la creación de un seguro de cosecha. Con este mecanismo, los campesinos podrían inscribir sus cultivos en alguna entidad nacional y, en caso de perderlos, reclamar una parte de lo que invirtieron”, explicó el caficultor.
7. “No tenemos transporte ni buena infraestructura”
Para Olga López Olaya, agrónoma y productora de quesillo y arracacha, lo más difícil de trabajar en el campo es transportar los productos y venderlos directamente. “Cuando empezamos con la fábrica de quesillo, nuestro problema más grande fue la comercialización, porque si no la hacíamos nosotros mismos, teníamos que pagarles a terceros. Al principio, a nosotros nos tocó ofrecer y vender el quesillo de negocio en negocio en pueblos y ciudades cercanas. En varias ocasiones nos tocó rebajar el precio del producto, casi regalarlo. Además, las vías son malas y los fletes son muy caros, pero lo peor es que nos mandaron la policía muchas veces y, para que no nos quitaran los productos, nos tocaba pagarles”, contó López.
Al respecto, Jairo Echeverry señaló que “es bien sabido que el campesino sabe producir, pero no comercializa. Ese es el problema de siempre: producimos alimentos y otros los comercializan. Para revertir esto, necesitamos inversión en infraestructura, vías y proyectos de desarrollo”.
Por último, Luis Pinzón coincidió en que la comercialización es un desafío importante que enfrentan los productores agropecuarios y aseguró que buenas inversiones en infraestructura, tecnología adecuada, maquinaria y vías no solo podrían solucionar el problema de la comercialización, sino añadir valor agregado a los productos agrícolas.