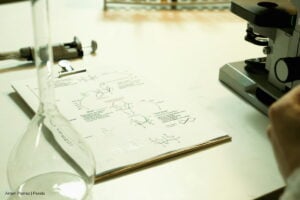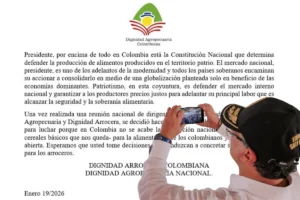La alegría de leer

Victoria E. González M.
Comunicadora social y periodista de la Universidad Externado de Colombia y PhD en Ciencias Sociales del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) de la ciudad de Buenos Aires. Decana de la Facultad de Comunicación Social – Periodismo.
El primer libro que leí en mi vida se llamaba Corazón, del autor Edmundo de Amicis. Fue un regalo que recibí de mi padre como premio por haber aprobado kinder.
Las vacaciones de final de año fueron el espacio ideal para leer, muy despacio eso sí, la cotidianidad de una escuela italiana narrada desde la voz de un niño, en la que convivían chicos de diferentes clases sociales, con problemas familiares diversos, que a pesar de sus dolores compartían juegos y aventuras.
Le puede interesar: En jaque sistemas de salud y pensión latinoamericanos: en 2030 habrá más mayores de 60 años que menores de 15
En medio de los relatos de la vida diaria, estaban los cuentos que el maestro les leía cada mes a sus estudiantes. Por eso, Corazón fue todo un descubrimiento, fue más que nada la certeza de que había otros mundos que estaban muy lejos en tiempo y en espacio a los que se podía acceder de manera rápida usando la imaginación.
Los libros siguieron llegando y los cuentos de Perrault, de Grimm, de Andersen cerraron la infancia. Luego, en la preadolescencia, irrumpieron las novelas de aventuras de Verne y de Stevenson. Después, en esa difícil etapa de miedos e incertidumbres que es la adolescencia, las novelas de Flaubert, Bronte, Alcott y Austen marcaron la pauta.
Posteriormente, mi gran e inolvidable maestro Bolívar Peralta, el profe de literatura de cuarto grado de bachillerato, me mostró el camino sin retorno hacia la literatura latinoamericana. Nunca olvidaré con cuánto esfuerzo ahorré de la mesada y con cuánta expectativa esperé la aparición de Crónica de una muerte anunciada, que devoré una tarde del lejano 1981, de una sentada, en lugar de ponerme a estudiar para el examen de derivadas e integrales.
En la universidad no podía faltar Cortázar. En mi cumpleaños número veinte recibí el mejor regalo de mi padre, un lector voraz como pocos, El cuarteto de Alejandría de Durrell, lo más alucinante que mis ojos han leído hasta este momento.
Lea también: ¡Atención! Llamativa planta amazónica floreció en el Jardín Botánico de Bogotá
Y los libros siguieron ahí, siempre, como fieles compañeros, como amigos a los que les podías hacer mil preguntas y siempre te daban respuesta. Y esos libros trajeron más amigos, gente que te veía por ahí leyendo y te preguntaba por lo que leías y luego te recomendaba algo y así empezaban largas y amenas conversaciones, amistades y hasta romances en los que lo más importante era el intercambio de cuentos y novelas algunas veces descuadernadas, subrayadas o mugrientas, pero de una riqueza inconmensurable.
El orgullo de los que amamos los libros son nuestras bibliotecas construidas con paciencia y sacrificio. Nada más que eso; ni automóviles, ni cuentas en bancos, ni joyas, ni muebles.
El orgullo de la vida son esas bibliotecas, muchas veces alimentadas con piezas heredadas que tienen un gran valor sentimental, con recuerdos de épocas de nuestras vidas que nos volcaron a leer a uno u otro autor o autora en busca de respuestas existenciales.
Las mudanzas de los que amamos los libros siempre son memorables. Cajas y cajas que luego se desparraman en habitaciones que siempre se quedan chicas. Las ferias del libro siempre son una fiesta. La fiesta de un niño en una juguetería. La alegría, la inmensa alegría de descubrir algo más para leer.