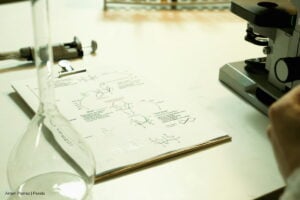Pez pirarucú: del alimento esencial al lujo de la moda que puede dejar a los pescadores sin sustento
El camino del pez pirarucú desde las aguas del Amazonas hasta las vitrinas de lujo muestra una compleja red de intereses económicos, sostenibilidad y desigualdad.

Desde hace mucho tiempo, el pez pirarucú, también conocido como pez gigante del Amazonas, fue un alimento esencial para las comunidades ribereñas de Brasil. Sin embargo, en los últimos años, su piel gruesa y resistente ha adquirido un nuevo valor en la industria de la moda internacional, donde se utiliza para fabricar bolsos, zapatos y otros productos de lujo.
Una entrevista realizada a pescados de la Amazonía por la BBC News Brasil, muestra los cambios económicos que han generado cuestionamientos sobre la distribución de las ganancias y el papel de las comunidades pesqueras en la cadena de producción.

Le puede interesar: Cuando un fenómeno natural muestra cómo la lluvia y la temperatura activan procesos sorprendentes
El papel del pez pirarucú: de la pesca artesanal a la industria del lujo
El pez gigante del Amazonas puede superar los dos metros de longitud y alcanzar más de 200 kilos. Aunque estuvo en riesgo de extinción a finales del siglo XX debido a la pesca intensiva, hoy es considerado un ejemplo de manejo sostenible. Desde 1999, la agencia ambiental brasileña Ibama permite capturar solo el 30% de los ejemplares adultos por año en zonas designadas, con el objetivo de conservar la especie y garantizar su reproducción.
Los pescadores locales, principales responsables de la vigilancia y el control de la pesca ilegal, solo pueden capturar al pez pirarucú durante unos pocos meses al año. Su trabajo es esencial para el modelo sostenible, pero sus ingresos siguen siendo bajos. Por cada kilo del pescado reciben cerca de 11 reales (unos $7.803), mientras que un bolso fabricado con su piel puede venderse por más de 5.000 reales ($3.680.000).
Además, la vigilancia corre por cuenta de los pescadores, sin recibir compensación adicional, la pesca suele generar entre 3.000 y 5.000 reales por temporada, equivalente al precio de un solo accesorio y, por otra parte, la mayoría de los pescadores complementa sus ingresos con agricultura u otros trabajos.

Un mercado concentrado y desigual
Y es que se dice que la incorporación del pez gigante del Amazonas en la confección de productos de lujo refleja un cambio hacia materiales que “reducen el impacto ambiental” frente al uso del cuero convencional. Marcas como Osklen, Piper & Skye y Yara Couro utilizan esta piel y afirman promover la sostenibilidad y apoyar a las comunidades amazónicas. No obstante, un estudio realizado en 2018 por Amazônia Nativa (Opan), señala que el 95% del procesamiento y comercialización está concentrado en solo siete plantas industriales, lo que limita la participación comunitaria.
También le puede interesar: Rubor natural con remolacha: el secreto de las abuelas para su piel
El procesamiento del pez pirarucú es complejo y requiere tecnología especializada. Las tareas incluyen lavado, remojo, teñido y secado, lo que agrega valor al producto final. Por ello, gran parte de la ganancia se concentra en las etapas industriales.
La empresa brasileña Nova Kaeru controla aproximadamente el 70% de las exportaciones y suministra a marcas de lujo como Giorgio Armani, Dolce & Gabbana y Givenchy. La mayor parte de su producción se destina a Estados Unidos y México para fabricar botas y otros artículos.

Desafíos en la cadena de valor
Aunque las empresas señalan que los precios de la piel son negociados entre las comunidades y las plantas de procesamiento, la desigualdad en la cadena persiste. El precio de la piel supera al de la carne, pero el beneficio adicional rara vez llega a los pescadores. Amazônia Nativa advierte que, sin políticas públicas que faciliten el acceso a tecnologías de procesamiento, las comunidades seguirán en desventaja.
Algunas iniciativas proponen capacitar a los pescadores para que puedan separar y tratar la piel del pez pirarucú directamente, para aumentar así su participación en el mercado. También se busca fortalecer la trazabilidad y la transparencia en la cadena, para garantizar que las ganancias se distribuyan de forma más equitativa.
Lea más: Así ayudan más de 1300 cámaras trampa a entender la biodiversidad en Colombia